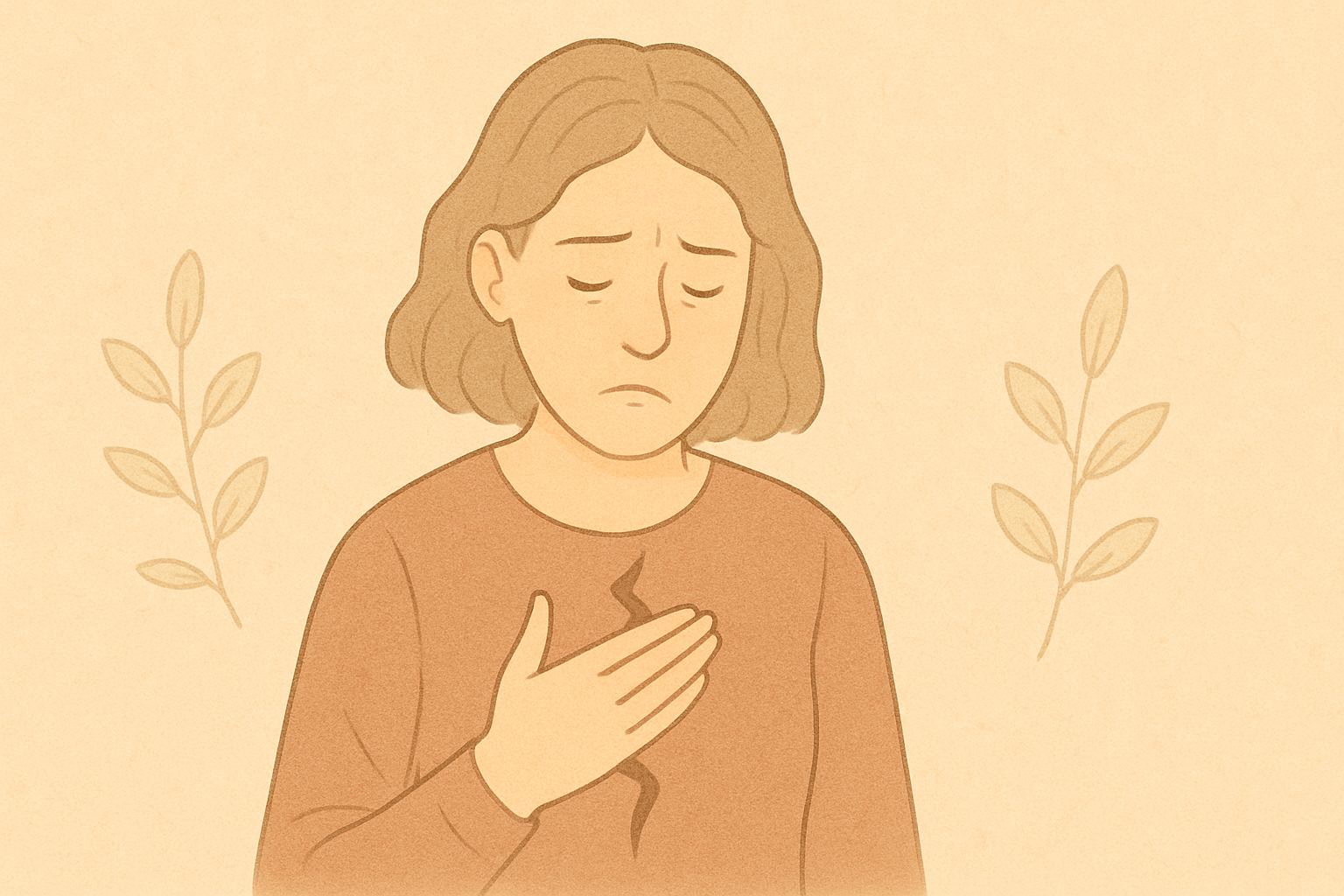El dolor “silencioso“ de los que acompañan. Trauma vicario o trauma por compasión: comprender, prevenir y sanar con el abordaje terapéutico EMDR

¿Qué es trauma?
Últimamente escuchamos la palabra “trauma” en todas partes: en las noticias, en redes sociales, en conversaciones del día a día… pero no siempre se usa de forma correcta. A veces se aplica a situaciones que, aunque puedan ser difíciles, no llegan a ser realmente traumáticas, minorizando los recursos de afrontamiento y resiliencia humana. Y, curiosamente, en otras ocasiones en las que sí estamos hablando de experiencias que marcan profundamente, se tiende a restarles importancia o incluso a banalizarlas.
El resultado es que este concepto tan importante acaba perdiendo su verdadero sentido, y con ello también se pierde la posibilidad de comprender mejor lo que viven muchas personas.
Por ello, me gustaría comenzar por definir qué es trauma.
Según el DSM-5-TR (American Psychiatric Association, 2022):
Exposición a la muerte real o amenaza de muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea de manera directa al experimentar el suceso, como testigo, al conocer que le ha ocurrido a un familiar directo o amigo, o por exposición repetida o extrema a detalles aversivos al evento.
En psicología, el trauma se manifiesta cuando una situación altamente estresante amenaza la integridad física o mental de la persona, provocando miedo intenso, pánico, impotencia o desamparo. No todo malestar intenso constituye trauma: por ejemplo, el estrés laboral cotidiano no suele considerarse traumático en sí mismo. En cambio, experiencias como el mobbing o acoso laboral y el bullying escolar sí pueden llegar a generar algún tipo de trauma para la persona, al tratarse de exposiciones repetidas a situaciones de violencia, hostigamiento o humillación que afectan profundamente la seguridad, la autoestima y la capacidad de vincularse con los demás. Como definen Van der Kolk, McFarlane y van der Hart (1996), el trauma psicológico ocurre cuando una experiencia supera nuestra capacidad de estar presente, comprender lo que sucede, integrar las emociones y dar sentido a lo vivido. Seligman y Janoff-Bulman (1992) añaden que el trauma “destruye” las creencias fundamentales sobre nuestra seguridad y valor propio, obligándonos a reconstruir la percepción del mundo.
Trauma y TEPT
Dependiendo de la naturaleza del evento, hablamos de distintos tipos de trauma:
Trauma simple o agudo: un único suceso inesperado, como un accidente, agresión o pérdida súbita.
Trauma complejo: sucesos traumáticos repetidos y sostenidos en el tiempo, como el abuso en la infancia, la violencia familiar o de género.
Trauma del desarrollo: ocurre cuando las experiencias traumáticas afectan durante etapas clave del desarrollo infantil, interfiriendo en la construcción de la identidad, la seguridad y los vínculos.
Trauma crónico: exposición prolongada a situaciones adversas sin resolución, lo que genera una huella constante en la vida de la persona.
No todos los traumas derivan en un Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT). Según el DSM-5-TR (APA, 2022), es una condición que surge como consecuencia de haber vivido una experiencia traumática, caracterizado por evocaciones involuntarias y perturbadoras del trauma, elusión de estímulos desencadenantes, alteraciones negativas en el pensamiento y el estado de ánimo, y alteraciones en la reactividad y el arousal, persistiendo por más de un mes. De acuerdo al DSM-5-TR (APA, 2022) los síntomas pueden iniciar dentro de los primeros tres meses del evento traumático, sin embargo, hay casos en los que la sintomatología tarda en aparecer, a esto se le conoce como “expresión tardía”.
En este sentido, el trauma es la herida, mientras que el TEPT es el diagnóstico clínico que aparece cuando esa herida no logra integrarse.
En cualquiera de los casos, lo más importante es que la evaluación y el diagnóstico se realicen por un profesional especializado en la materia, teniendo en cuenta la historia vital de la persona hasta ese momento, incluyendo el propio motivo de consulta.
¿Qué es el trauma vicario?
El trauma vicario, también conocido como trauma por compasión, no surge de haber vivido directamente un hecho traumático en primera persona, sino de la exposición al sufrimiento de otras personas. Profesionales como sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad, familiares de víctimas, familiares de enfermos o psicólogos pueden interiorizar el dolor ajeno, tanto en una sola exposición al mismo como en varias. Pearlman y Saakvitne (1995) lo definieron como un cambio profundo en el mundo interno del terapeuta o profesional, resultado de la empatía hacia quienes han experimentado trauma.
Este tipo de trauma afecta tanto a la esfera emocional como física, y puede llegar a alterar la forma en que la persona concibe la vida, las relaciones y la seguridad propia.
Efectos del trauma vicario
Entre los efectos más habituales se encuentran:
Fatiga emocional y sensación de agotamiento.
Hipervigilancia, insomnio o pesadillas.
Pérdida de confianza en la seguridad del mundo.
Dificultad para mantener límites claros entre la vida personal y profesional.
Irritabilidad, desánimo, anhedonia, apatía.
Impacto en las relaciones familiares y sociales, con tendencia al aislamiento.
Prevención del trauma vicario
Prevenir el trauma vicario implica tanto un cuidado individual como colectivo. La literatura científica reciente señala que algunas de las estrategias más efectivas incluyen:
Supervisión clínica regular y espacios de reflexión grupal.
Higiene del sueño adecuada, que favorece la consolidación de la memoria emocional y reduce la vulnerabilidad al estrés (Kahn et al., 2020).
Alimentación equilibrada, rica en nutrientes que favorezcan el funcionamiento cerebral, como ácidos grasos omega-3, vitaminas del grupo B y antioxidantes (Firth et al., 2020).
Ejercicio físico regular, que contribuye a reducir síntomas de ansiedad y depresión en profesionales expuestos a trauma (Rosenbaum et al., 2015).
Meditación y mindfulness, eficaces en la reducción del estrés percibido y la prevención del burnout (Hilcove et al., 2020).
Redes de apoyo emocional y social como factor protector frente al aislamiento y el desgaste profesional.
Establecer límites claros entre la vida laboral y personal para evitar la sobreexposición al sufrimiento ajeno.
Del mismo modo, las instituciones deben reconocer este riesgo y crear espacios de cuidado organizacional, promoviendo políticas de bienestar, descansos adecuados y acceso a intervenciones psicológicas cuando sea necesario.
El abordaje EMDR no sólo como tratamiento sino también como prevención
El abordaje EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) ha demostrado gran eficacia en el tratamiento del trauma, incluido el trauma vicario. Desde la perspectiva clínica, el abordaje EMDR ayuda a que las experiencias dolorosas se desensibilicen y reprocesen, ayudando a disminuir la intensidad emocional dolorosa. No borra los recuerdos, pero sí permite integrarlos de una forma saludable y adaptativa, favoreciendo la resiliencia (Shapiro, 2018). Además, el abordaje EMDR no sólo es útil para tratar, sino también para prevenir: mediante protocolos adaptados, los profesionales expuestos pueden procesar a tiempo el impacto de los relatos o experiencias de terceros, antes de que se cronifiquen.
En este campo destacan aportes recientes de autores tan importantes en el mundo científico y en el área clínica como Jarero y Artigas (2012, 2018), quienes desarrollaron protocolos de intervención en crisis y catástrofes ampliamente utilizados a nivel internacional. Igualmente, trabajos de Shapiro (2018) consolidaron la eficacia de EMDR en el abordaje tanto de traumas simples como complejos.
En mi experiencia clínica...
A lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de acompañar a personas y profesionales en contextos difíciles, como la pandemia de COVID-19, el incendio del edificio en el barrio de Campanar o la DANA en Valencia. En estas situaciones he podido vivir en primera persona y observar cómo el abordaje EMDR junto con la calidad profesional y humana ofrecieron una vía eficaz para aliviar el sufrimiento y devolver un sentido de seguridad y esperanza.
En escenarios recientes como estos, numerosos profesionales sanitarios de distintos ámbitos vivimos momentos de gran dureza e intensidad emocional. A la incertidumbre se sumaron el dolor de las pérdidas humanas y las experiencias extremas que presenciamos, sintiendo tanto el dolor como a su vez la resiliencia humana. Desde una perspectiva de trauma y bajo el enfoque integrativo del abordaje EMDR, muchos profesionales pudimos aportar y también sostenernos mutuamente gracias a protocolos de EMDR específicos de intervención en emergencias y catástrofes.
Aceptar y acompañar nuestra vulnerabilidad en contextos donde estamos expuestos al sufrimiento ajeno nos conecta con nuestras propias fortalezas, y a su vez con los demás, motivándonos a seguir ejerciendo nuestra labor con humanidad, respeto, profesionalidad y resiliencia. En este camino, la importancia del autocuidado nunca debe perderse de vista: quienes trabajamos acompañando a otras personas, en contacto directo con el dolor humano, necesitamos cuidar también de nosotros mismos para poder cuidar más y mejor de los demás❤️.
Referencias
American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.
Firth, J., Solmi, M., Wootton, R. E., Vancampfort, D., Schuch, F. B., Hoare, E., ... & Sarris, J. (2020). A meta-review of “lifestyle psychiatry”: The role of exercise, smoking, diet and sleep in the prevention and treatment of mental disorders. World Psychiatry, 19(3), 360-380. https://doi.org/10.1002/wps.20773
Hilcove, K., Rafanelli, C., & Ruini, C. (2020). Mindfulness-based interventions for burnout: A systematic review and meta-analysis. Mindfulness, 11(9), 2103-2117. https://doi.org/10.1007/s12671-020-01438-4
Jarero, I., & Artigas, L. (2012). The EMDR Integrative Group Treatment Protocol: EMDR therapy in acute trauma and ongoing traumatic stress. European Review of Applied Psychology, 62(4), 219-222. https://doi.org/10.1016/j.erap.2012.08.005
Jarero, I., & Artigas, L. (2018). EMDR therapy humanitarian trauma recovery interventions in Mexico. Journal of EMDR Practice and Research, 12(4), 177-186. https://doi.org/10.1891/1933-3196.12.4.177
Markus, W., & Hornsveld, H. (2017). EMDR beyond PTSD: A systematic literature review. Frontiers in Psychology, 8, 1668. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01668
Pearlman, L. A., & Saakvitne, K. W. (1995). Trauma and the therapist: Countertransference and vicarious traumatization in psychotherapy with incest survivors. W. W. Norton.
Rosenbaum, S., Sherrington, C., & Tiedemann, A. (2015). Exercise augmentation compared with usual care for post-traumatic stress disorder: A randomized controlled trial. Depression and Anxiety, 32(5), 408-415. https://doi.org/10.1002/da.22349
Shapiro, F. (2018). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapy: Basic principles, protocols, and procedures (3rd ed.). Guilford Press.
van der Kolk, B. A., McFarlane, A. C., & van der Hart, O. (1996). A general approach to treatment of post-traumatic stress disorder. In B. A. van der Kolk, A. C. McFarlane, & L. Weisaeth (Eds.), Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on mind, body, and society (pp. 417-435). Guilford Press.
Seligman, M. E. P., & Janoff-Bulman, R. (1992). Shattered assumptions: Towards a new psychology of trauma. Free Press.
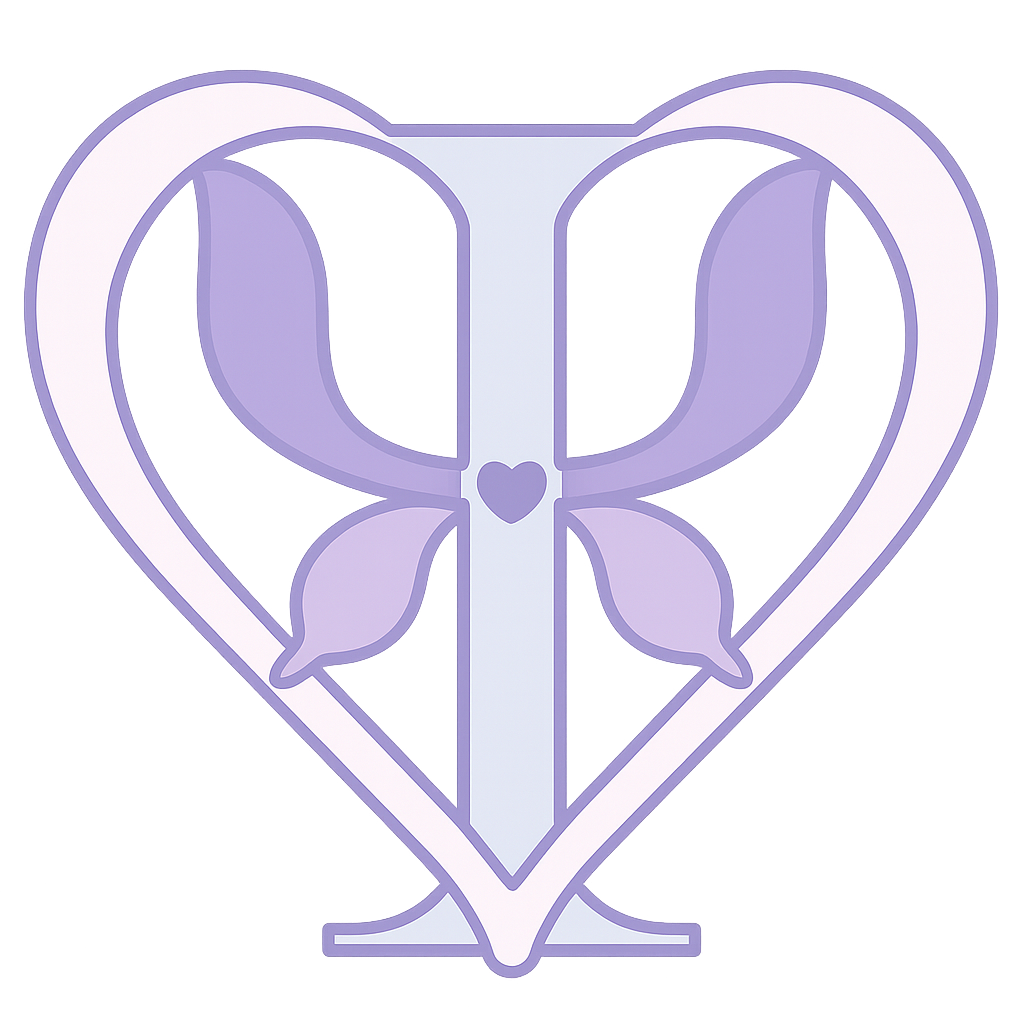 Centro de Psicología Sanitaria Felicidad Molins Pastor
Centro de Psicología Sanitaria Felicidad Molins Pastor