¿Hablamos de trauma?
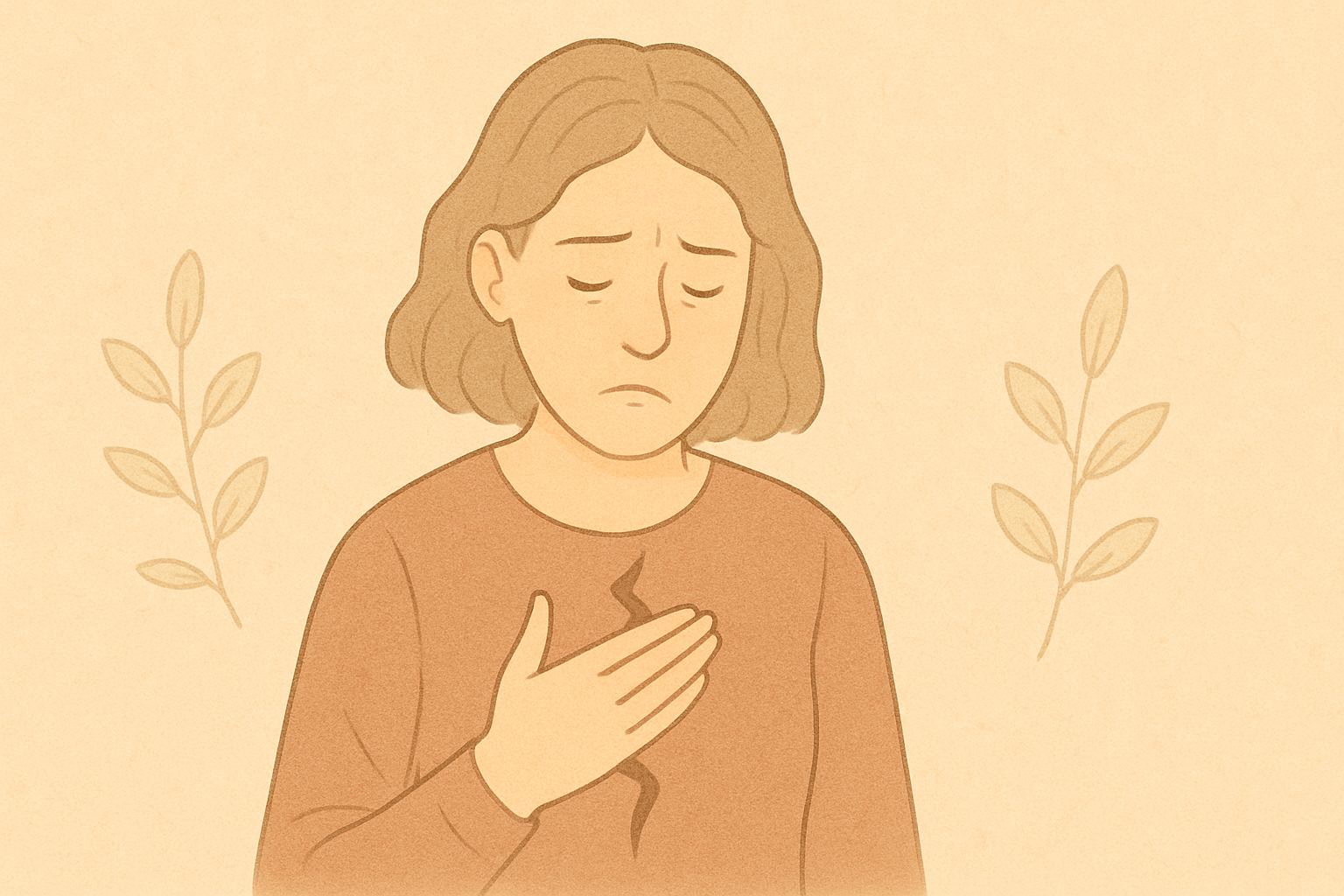
Comprendiendo nuestras heridas para poder transformarlas
El trauma psicológico representa una de las experiencias humanas más profundas y determinantes y a veces extremas. Más allá de ser un concepto clínico, el trauma es una realidad que afecta a millones de personas y que puede condicionar profundamente la forma en que vivimos, sentimos y nos relacionamos. Entender qué es, cómo se origina y de qué manera puede abordarse, resulta esencial para iniciar un proceso de sanación real y duradero.
No todo lo que nos duele es trauma
Al igual que no toda lesión en la piel se convierte en una herida grave que termina en un quirófano, no todo dolor emocional o situación dolorosa constituye un trauma. A lo largo de la vida atravesamos pérdidas, decepciones y situaciones difíciles que pueden conmovernos y marcarnos profundamente, pero son muchas las veces que logramos reconstruirnos con los recursos internos y el apoyo adecuado.
En los últimos años, el término trauma se ha extendido tanto en el lenguaje cotidiano que ha perdido parte de su precisión clínica. Hoy en día se utiliza para describir casi cualquier experiencia dolorosa, aunque no todas implican una amenaza real para la vida o la integridad. Esta expansión puede generar confusión y restar importancia a las personas que realmente sufren las consecuencias de un trauma psicológico.
El trauma no se define únicamente por el malestar emocional, sino por la vivencia de impotencia ante una amenaza percibida como incontrolable o extrema. Es un proceso que afecta al sistema nervioso y a la sensación de seguridad, y cuyo impacto depende de los recursos personales, el entorno y el apoyo recibido tras el suceso.
Recuperar una definición más precisa del trauma permite distinguir entre heridas emocionales y experiencias verdaderamente traumáticas, evitando diagnósticos innecesarios y favoreciendo una comprensión más profunda y efectiva en la práctica clínica.
¿Qué entendemos por trauma?
El término trauma proviene del griego traûma, que significa literalmente “herida”. En psicología, se utiliza para describir el impacto que dejan aquellas experiencias que superan nuestros recursos internos para afrontarlas. Pero el trauma no es únicamente el hecho en sí mismo: es, sobre todo, la huella que deja en nuestro interior.
El trauma es una herida profunda: surge cuando una experiencia única y abrumadora nos sobrepasa por completo, desbordando nuestros recursos emocionales y dejando una huella que no desaparece por sí sola.
Cuando estas experiencias son repetidas o prolongadas en el tiempo, hablamos de trauma complejo, cuyas consecuencias suelen ser más profundas y persistentes
Estas heridas moldean silenciosamente cómo interpretamos la realidad, cómo nos vinculamos con los demás y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Influyen en nuestros patrones de conducta, en nuestra capacidad de afrontamiento y en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Incluso pueden afectar procesos fisiológicos, repercutiendo en la salud física y emocional.
Mientras no se aborden, las experiencias traumáticas pueden mantenernos anclados al pasado, dificultando nuestra presencia en el presente y limitando nuestro potencial.
Como forma de supervivencia, muchas personas desarrollan estrategias automáticas de desconexión corporal o emocional. Este mecanismo —una autoprotección del sistema nervioso— reduce el impacto inmediato del sufrimiento, “apagando” temporalmente las sensaciones internas que resultan insoportables. Sin embargo, cuando esta desconexión se cronifica, puede convertirse en un obstáculo para el bienestar: dificulta el contacto con las propias emociones, altera la capacidad de sentir placer o seguridad y, en algunos casos, se asocia con síntomas psicosomáticos o conductas adictivas que buscan regular el dolor no resuelto (Van der Kolk, 2014; Schore, 2021).
El trauma simple se refiere a la exposición a un evento único, extremo y limitado en el tiempo (por ejemplo, un accidente, una agresión o un desastre natural) que sobrepasa la capacidad de afrontamiento de la persona y puede desencadenar síntomas persistentes de estrés postraumático.
En la mayoría de los casos, los síntomas disminuyen pasado un el tiempo y con el apoyo emocional adecuado. Sin embargo, si persisten más de un mes o afectan significativamente la vida diaria, puede desarrollarse un trastorno por estrés postraumático (TEPT).
Los tratamientos con mayor evidencia científica son las terapias psicológicas centradas en el trauma, especialmente la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) y el abordaje EMDR, que ayudan a reprocesar el recuerdo y reducir el malestar (Foa, Hembree, & Rothbaum, 2007; Shapiro, 2018).
El trauma complejo y sus raíces en la infancia
La evidencia científica señala que el trauma complejo suele tener su origen en la infancia, especialmente en experiencias relacionales tempranas. Durante los primeros años de vida se desarrollan estructuras fundamentales del cerebro y se establecen las bases del sistema de apego futuras.
Cuando estas etapas críticas están marcadas por negligencia, abuso, violencia doméstica o falta de cuidado emocional, se altera profundamente la capacidad de regular las emociones y de relacionarse con los demás (Cyr et al., 2010; McLaughlin et al., 2020).
Un entorno de cuidado sensible y consistente favorece el desarrollo de un apego seguro, mientras que experiencias traumáticas prolongadas pueden dar lugar a apegos inseguros o desorganizados, aumentando la vulnerabilidad a dificultades emocionales en la adultez (Lyons-Ruth & Jacobvitz, 2016).
Fenómenos como el bullying en etapas tempranas también se consideran potencialmente traumáticos, con efectos duraderos sobre la autoestima, la regulación emocional y el riesgo de desarrollar síntomas relacionados con el trauma (McDougall & Vaillancourt, 2015).
Cuando el trauma simple y el complejo se entrelazan
La coexistencia de trauma complejo temprano con un evento traumático agudo posterior puede suceder. Este solapamiento puede intensificar la sintomatología postraumática y reactivar esquemas de afrontamiento disfuncionales formados durante experiencias tempranas de abuso, negligencia, duelos o abandono.
La intervención terapéutica en estos casos debe ser multinivel e integradora, combinando el abordaje del evento reciente con el trabajo profundo sobre las huellas relacionales tempranas. Sólo desde esta perspectiva es posible facilitar un procesamiento adaptativo y una recuperación global de la persona.
Es importante hacer una precisa detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento con profesionales clínicos especializados en la materia.
El engranaje perfecto un enfoque integrativo: desde una perspectiva de trauma y EMDR
Desde nuestro centro sostenemos un enfoque innovador e integrativo, utilizando tratamientos basados en la evidencia sin perder de vista el componente humano .
Entre las intervenciones más eficaces se encuentra el abordaje EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares), desarrollado por Francine Shapiro. Este abordaje promueve el procesamiento adaptativo de los recuerdos traumáticos mediante estimulación bilateral y protocolos estructurados, permitiendo que el cerebro reorganice la información dolorosa y reduzca el malestar (Shapiro, 2018; Valiente-Gómez et al., 2022).
A nivel neurobiológico, se ha observado una disminución de la activación límbica y un fortalecimiento de la conexión entre regiones prefrontales e hipocampales después del tratamiento, lo que refleja una integración más saludable del recuerdo traumático (Pagani et al., 2012).
Enfoque integrativo: el trabajo con trauma no se limita a la reducción de síntomas, sino que busca reconectar cuerpo, mente y emoción para restablecer la sensación de seguridad interna. Una mirada integrativa entiende el trauma como una fragmentación de la experiencia y la identidad, y propone que la sanación implica reintegrar las partes desconectadas del self.
Este enfoque combina herramientas de distintas corrientes: humanista, sistémica, cognitivo-conductual, somática y mindfulness, para favorecer la autorregulación, el arraigo corporal y la reconstrucción de significados. El objetivo no es sólo procesar el pasado, sino restaurar la capacidad de presencia, conexión y seguridad.
Reconectar con el presente
Sanar no implica olvidar lo ocurrido, sino liberarse de su influencia dolorosa perpetrando en el “aquí y ahora”.
Significa poder recordar sin revivir el dolor que inhabilita, habitar el presente con libertad, eligiendo y construyendo vínculos desde un lugar de mayor seguridad.
Iniciar un proceso terapéutico es un acto de valentía: un paso hacia el autocuidado con responsabilidad y hacia una vida más plena, consciente, auténtica con uno mismo y con los demás.
El trauma puede marcar nuestra historia, pero no tiene por qué definir nuestro futuro.
Trauma y resiliencia
Como recuerda Boris Cyrulnik, psiquiatra y etólogo que ha dedicado su vida a estudiar la resiliencia, “no somos lo que nos ha pasado, sino lo que hacemos con lo que nos ha pasado” (Cyrulnik, 2003).
Desde esta mirada, el trauma no representa sólo una herida, sino también la posibilidad de reconstruir y desarrollar nuevos recursos a partir del dolor. La resiliencia no niega el sufrimiento, sino que lo integra en una historia más amplia, donde la persona recupera su capacidad de elegir,vincularse y de crear significado.
En nuestro centro entendemos el proceso terapéutico como un camino de acompañamiento y co-creación, donde terapeuta y persona construimos juntos un espacio seguro, respetuoso y auténtico. Desde esa relación de confianza surge la posibilidad de transformar el trauma en crecimiento, de reconectar con el cuerpo, las emociones y la propia historia desde una mirada más compasiva y comprensiva.
La terapia es, ante todo, un encuentro humano.
Sanar no significa borrar el pasado, sino darle un nuevo sentido, permitiendo que la herida deje de marcar el rumbo y se convierta en una fuente de fortaleza y sentido personal.
Referencias
Cyr, C., Euser, E. M., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van IJzendoorn, M. H. (2010). Attachment security and disorganization in maltreating and high-risk families: A series of meta-analyses. Development and Psychopathology, 22(1), 87–108.
Foa, E. B., Hembree, E. A., & Rothbaum, B. O. (2007). Prolonged exposure therapy for PTSD: Emotional processing of traumatic experiences. Oxford University Press.
Lyons-Ruth, K., & Jacobvitz, D. (2016). Attachment disorganization: Genetic factors, parenting contexts, and developmental transformation from infancy to adulthood. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (3rd ed., pp. 667–695). Guilford Press.
McDougall, P., & Vaillancourt, T. (2015). Long-term adult outcomes of peer victimization in childhood and adolescence: Pathways to adjustment and maladjustment. American Psychologist, 70(4), 300–310.
McLaughlin, K. A., et al. (2020). Childhood adversity and neural development: Deprivation and threat as distinct dimensions of early experience. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 117, 275–290.
Pagani, M., et al. (2012). Neural correlates of EMDR monitoring—An EEG study. PLOS ONE, 7(9), e45753.
Schore, A. N. (2021). Right brain psychotherapy. W. W. Norton & Company.
Shapiro, F. (2018). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy: Basic principles, protocols, and procedures (3rd ed.). Guilford Press.
Valiente-Gómez, A., Moreno-Alcázar, A., Treen, D., Cedrón, C., Colom, F., & Pérez, V. (2022). EMDR beyond PTSD: A systematic literature review. Frontiers in Psychology, 13, 920883.
Van der Kolk, B. A. (2014). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma. Viking.
Cyrulnik, B. (2003). Los patitos feos: La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. Gedisa.
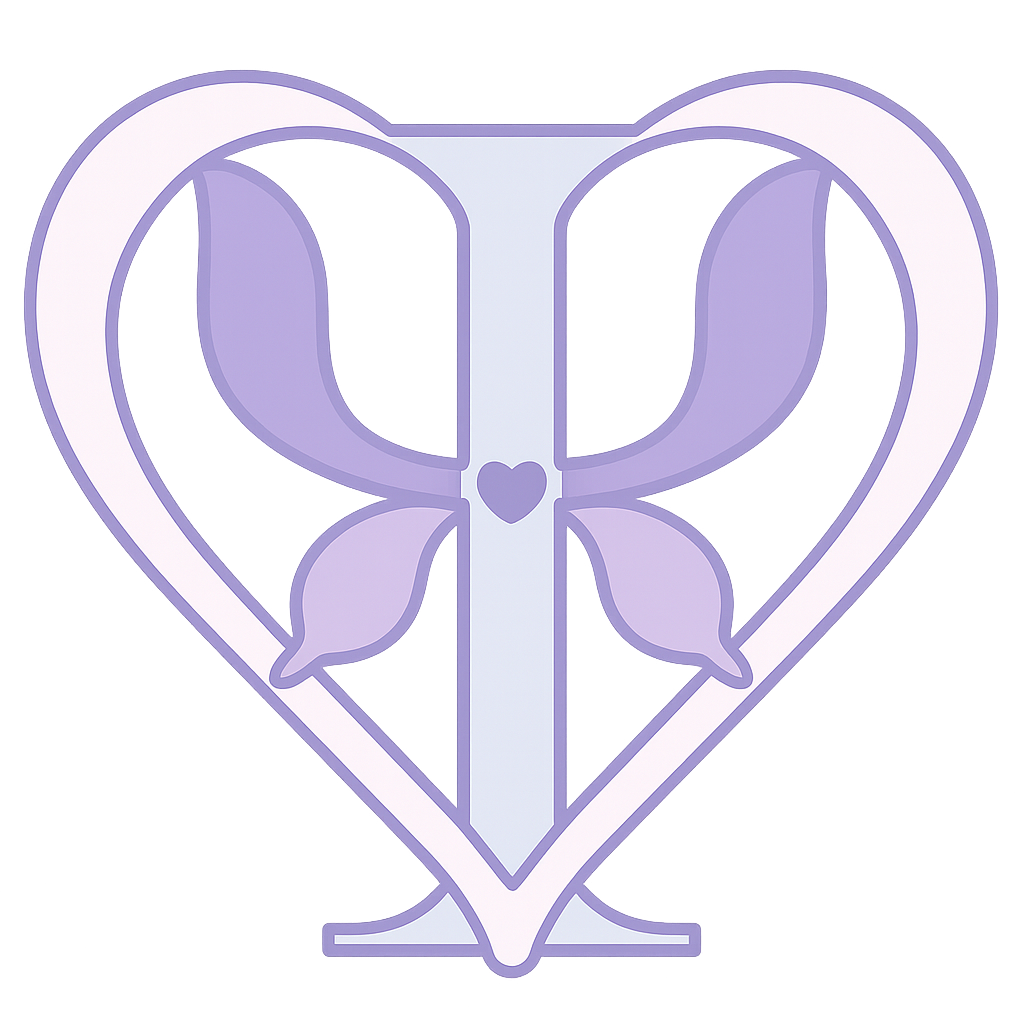 Centro de Psicología Sanitaria Felicidad Molins Pastor
Centro de Psicología Sanitaria Felicidad Molins Pastor